Por: José Sánchez Sereno
Visten trajes de neopreno blanco. Hay dos hombres de complexión robusta y dos mujeres jóvenes. Incorporan a un hombre por las axilas, al tiempo que colocan sobre su cuerpo numerosos microchips interconectados entre sí a una columna luminiscente llena de mini pantallas en blanco y negro. Llevan protegido el rostro y la cabeza con una máscara transparente a modo de escafandra y tienen las manos enfundadas en unos guantes elásticos del mismo color que sus trajes.
—Tenemos que atarte. Es por tu bien.
—Haced lo que debáis.
—Es por tu bien, te lo aseguro. Después ceñiremos estas correas a tus muñecas y también a los tobillos.
—Me viene al recuerdo la manera de sonreír de mi padre.
—Túmbate ahora, despacio. Más despacio, por favor. Este cinturón ancho rodeará tu vientre.
—Pienso en lo fuerte y apuesto que él era y me emociono, no puedo evitarlo. Mi padre fue un buen hombre. Un hombre cabal.
—Coloca las palmas de tus manos sobre esos electrodos. Vamos a medir tu ritmo cardíaco y otros valores.
—Me gustaba verlo afeitarse. Se miraba al espejo del cuarto de baño y me veía de reojo. Lo echo de menos.
—Vamos a inclinarte ahora; así, levemente. Tranquilo. Colocaremos esta estructura metálica sobre tu cabeza. No hables.
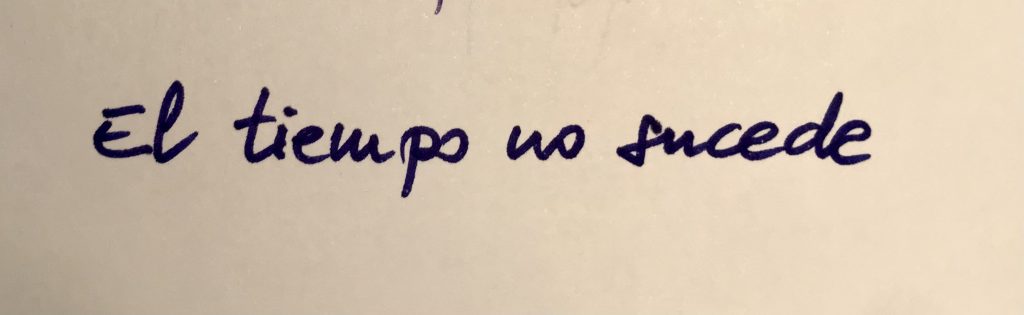
La única puerta de la habitación tiene un ojo de buey con el vidrio opacado y unas cuantas rayas amarillas. No hay ventanas ni huecos al exterior. La intensa luz blanca proviene de emisores rectilíneos incrustados por las paredes, el suelo y el techo, disimulados por unas rejillas cuadriculadas de acero inoxidable brillante. Se trata de una sala diáfana y blanca en la que prevalece una especie de computadora o cerebro electrónico gigante que cubre toda una pared lateral, repleto de intensas lucecitas que permanecen intermitentes y que se encienden y brillan o se apagan unos instantes para volver a encenderse y de una cantidad ingente de mini pantallas encastradas con gráficos y diagramas de puntos y números. Resulta inquietante.
Atadas las correas y colocado el cinturón, entra en la sala una mujer delgada de unos cincuenta años con gafas de montura negra y una bata anaranjada sobre el traje de neopreno. Se acerca hasta el armazón metálico que está encima del hombre y verifica unos códigos alfanuméricos que aparecen en una pantalla digital, gira una ruleta, repite la comprobación y asiente en silencio para sí misma. Coge de una pequeña bandeja metálica una jeringa alargada y un frasco. Mira a los dos hombres, después a las mujeres jóvenes. Éstas se desplazan hacia la gigantesca computadora y realizan comprobaciones. De otra bandeja de acero diminuta toma un dispositivo plano que emite una leve vibración y un sonido agudo.
—En breve surtirá efecto, Félix. Sentirás calma y un calor suave, muy suave y poco a poco se producirá el tránsito. No serás consciente hasta que despiertes. Todo lo que vendrá después será tu nueva realidad. Estarás allí. Será una existencia real y efectiva, pero en otro universo, nuestro universo paralelo.
—Confío en usted.
—Adelante, entonces.
Ella presiona con el dispositivo que sostiene en su mano en el lugar donde a continuación inocula el contenido de la inyección. Deja pasar unos segundos. Después coloca en su brazo un resorte electrónico y ordena activarlo con gesto evidente a una de las mujeres jóvenes, la que está situada a un lado del computador. Inmediatamente vuelve a presionar el brazo del hombre con el dispositivo plano hasta que deja de emitir sonido.
—Estaremos en permanente contacto. Tranquilo, Félix.
El hombre guarda silencio. Pasado un instante, Félix cierra los ojos complacido. La mujer de la bata hace una seña escondida a la otra compañera. Ésta introduce un código numérico. Entonces la estructura metálica baja lentamente y se adhiere alrededor de su cabeza y los microchip adosados a su cuerpo se iluminan intensamente.
Son instantes de atención y silencio. Observan el macro ordenador y las pantallas y de repente suena un pitido agudo, prolongado. Silencio otra vez. Los cinco asistentes en la sala estudian al hombre y se miran entre sí. Ahora sonríen. Una luz verde parpadea hasta que se queda fija. Increíblemente el cuerpo inmóvil del hombre comienza a emitir luz propia como si se hubiera transformado en una fuente de energía artificial, como una luciérnaga descomunal con forma humana y, de pronto, su cuerpo se hace traslúcido y suenan ligeros chasquidos como amagos de dilatación y contracción. Vuelve el silencio. La luminiscencia se mantiene en la mesa de intervención, pero la masa corporal que conformaba Félix ya no es visible.
El lugar simula un fiordo. Las aguas parecen quietas y se prolongan encajonadas entre riscos de gran altura en dirección a un mar que se aprecia en lontananza. En sentido opuesto se divisa un corte vertical, brusco, de roca gris, alfombrada casi por completo de musgo y líquenes parduzcos. Hay un pequeño embarcadero y en la ladera más cercana una cabaña de construcción reducida, con tejado a dos aguas, chimenea en un costado y un banco alargado bajo un techo de madera que cubre la entrada. Las nubes comienzan a disgregarse. Los claros se hacen cada vez más grandes. De pronto, asoma el sol, un sol extremadamente brillante. En el banco está sentado Félix, con la indumentaria azul de un paciente de hospital.
Llega un hombre de edad avanzada con un traje oscuro y cabello grisáceo. Por su manera de caminar y agitar la mano se deduce que se dirige directamente a Félix. Éste grita feliz y gesticula, pero es inútil tratar de hacerse oír. “Cuántos años perdidos, dice Félix para sí.”
El hombre sigue avanzando. Camina con dificultad como si se le clavaran agujas en el cuerpo a cada paso. Félix se incorpora. Deja de sonreír y dice palabras y más palabras que nadie oye. El hombre se detiene. Las zonas iluminadas a su alrededor hacen durante un momento visible su cara. Félix continúa hablando, aunque su voz no es audible.
“Te perdí sin haberte dicho adiós, sin pedirte perdón. Dije cosas que no pensaba. Lo sabes. Fui un canalla. Nunca pude imaginar que aquélla sería nuestra última vez. Desde entonces no vivo porque me invade la desesperación y una angustia sin límites. No dejo de preguntarme qué piensas de mí. Te perdí para siempre y creí que ya nunca podría pedirte perdón. Te quiero, padre. Al fin he podido realizar el viaje para darte esta carta. En ella te lo explico todo. La dejo aquí. Léela cuando yo no esté. La dejo en este lugar mágico donde te encuentras ahora… Ha valido la pena el riesgo de venir a verte por última vez. Se acaba mi tiempo. He de regresar. Te quiero, padre. Perdóname.”

Dejar un comentario