Por: Eva Escribano
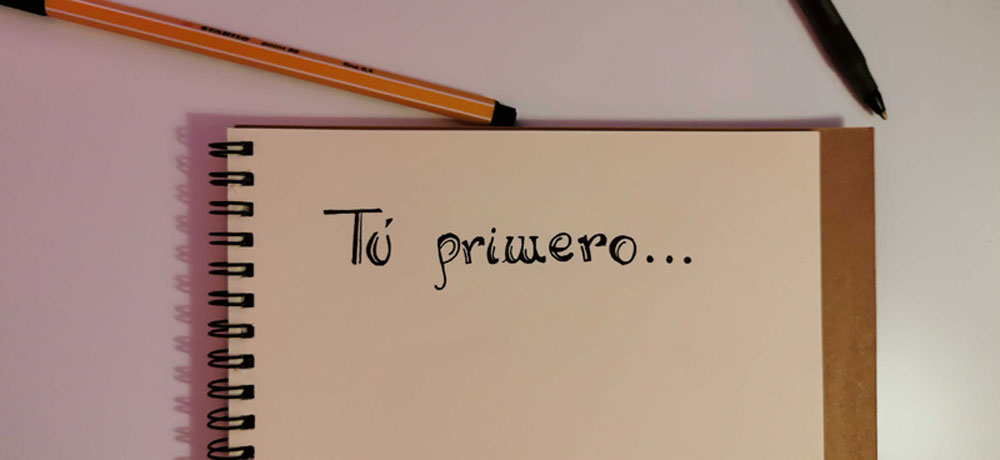
En Montreal, hay múltiples señales que marcan la llegada de la primavera. Cientos de residentes salen a la vez y toman las calles, los perros trotan sin correa, y las mujeres jóvenes como ella se quedan embarazadas.
Luego le preguntarán los suegros, la madre, los vecinos: ¿por qué no nos lo dijiste antes, cariño? Pues porque a Isabelle nunca le ha gustado llamar la atención de ese modo. Ella pensaba que ellos ya lo sabían.
Ha descubierto que hay otra vida dentro de su vida después del desayuno. En las soledades del baño, con los pies tibios sobre el linóleo. Luego ha rociado la prueba de embarazo con perfume, y la ha guardado en una cajita para la ocasión. ¡Qué cosas! Se ha sentido liviana, como si en vez de ganar kilos futuros ella sólo fuera capaz de perderlos. Alegrado con la idea de que ya no son dos, sino tres. Estrictamente hablando, ya no estarán solos. Él se la comerá a besos a eso de las siete. Lo sabe, lo ve, saborea ya su sudor masculino a sus pies y entre las sábanas. Habrá estado bailando en el club y dentro de unos meses será padre. Él entenderá que estas cosas se comparten a su debido tiempo y sólo cuando a la madre le apetezca abrir la boca.
Después del verano, Isabelle se preguntará: ¿por qué no se lo dije a ella?
Isabelle llegó a Montreal hace dos años y Zelda, hace cinco meses. Ninguna de las dos recuerda el momento exacto en que empezaron a hablar. Pero lo hicieron en aquella oficina, entre olores de café y té. Era una posibilidad como cualquier otra. El germen de la conversación giró sobre una ciudad alemana en la que ambas habían vivido más o menos a la vez. Dato curioso: compraban los pretzel en la misma panadería. Desde entonces ellas mantienen una naturalidad a ratos cercana, a ratos periférica. Se buscan, y luego se sorprenden cuando coinciden por la calle. Como si no quisieran ilusionarse o encariñarse más de la cuenta, y sin embargo intuyeran que ya han encontrado una raíz entre las dos que antes no existía.
A Isabelle eso le basta. Es una mujer paciente. Y a Zelda parece que también, aunque hay muchas cosas que no son lo que parecen con esta joven irlandesa de voz y gestos torpes. Isabelle empezó a percibirlo hace poco. Ya ha visto alguna vez a su amiga emborracharse al otro lado de la mesa y bajar la guardia. Ojos vidriosos, boca abierta. Una confesión entre mujeres que parecía que iba a venir y que luego acaba enterrada detrás de un “¿qué, chica, te apetece una ración de nachos con queso?”. Bueno, se repite Isabelle, las confidencias no van a brotar sin cierto abono.
Sobre esto y mucho más piensa ella al entrar en el metro, destino Jean-Talon.
Sin asiento donde sentarse (el embarazo es todavía invisible), Isabelle se mantiene atenta. Está esperando una variación de perspectiva. Siente que su explosión de hormonas tendrá el poder suficiente para cambiar el tinte de la realidad. Pero nada es capaz de mutar el hedor del vagón. O la sensación de bochorno al apretujarse contra las puertas en esta mañana de primavera. Montreal es la mejor y la peor ciudad de todas, por mucho que los folletos digan otra cosa. La última nevada cayó hace dos semanas. Ahora sus habitantes van chapoteando sobre los restos.
Las siguientes horas transcurren lentas. Se tiñen con el nerviosismo del jefe y sus tics de ardilla angustiada. Isabelle acaba replegándose ante todos esos murmullos de emergencia. “No vamos a llegar, no nos va a dar tiempo. Siempre lo mismo. Mierda, joder, mierda…”, masculla el hombre, esperando que alguien de la sala acabe por darle la razón y lo saque del abismo. No será Isabelle, desde luego. A ella le pagan (poco) para alarmarse con otras cosas (peores). Y como las fechas de entrega quedan fuera de su competencia, se queda callada. De hecho, lleva desde el primer café de la mañana totalmente muda. Como si se le hubiera evaporado la voz. Siente los hilos de su poder gravitacional despegarse de su vientre. Se alejan entre siseos. Con un poco de mala suerte, puede que hasta se haya vuelto invisible.
Fue Zelda la que propuso empezar a comer los jueves en el coreano. Isabelle lo consideró una señal porque era uno de sus restaurantes favoritos.
Se gustan, ¿verdad que sí? Pero por alguna razón, no han llegado a congeniar del todo. O quizás les haya faltado el tiempo para hacerlo. Isabelle siempre ha estado muy ocupada. Con las acuarelas, con Netflix, su marido, la idea del bebé bullendo en su interior. Y Zelda…, bueno, uno nunca sabe en qué gasta el tiempo Zelda cuando anda fuera de la oficina. Su vida privada es como observar un escaparate pintado con tonos camuflaje: a veces uno ve cosas y a veces no. Isabelle nunca se ha sentido expulsada de esta tienda en particular. Tampoco ha pedido entrar dentro. Hay algo en ese tipo de súplicas que le chirría. Similar a lo de ir anunciando embarazos sin preliminares.
Por eso disfruta con la sencillez de los jueves. En el pasado, Isabelle nunca se hubiera visto así de aferrada a estas rutinas. Y hoy… Bueno, ¡no hay nada de malo!
El pequeño paseo por el Boulevard de St-Laurent hasta el restaurante. La mesa junto a ventana (es la suya, aunque no lleve escritos sus nombres). El kimchi crujiente mientras esperan a que saquen los platos principales. Y esa manera que tiene Zelda de no dejar títere con cabeza. Lanzando críticas y cotilleos sobre la oficina con la convicción de una parlamentaria. De repente, la irlandesa recuerda algo. Se recompone sobre el asiento y señala a Isabelle con el dedo.
–¿Qué querías decirme, por cierto? –pregunta de sopetón. Parece nerviosa.
–Oh, no, no, tú primero –responde Isabelle con calma, para compensar.
Zelda se muerde el labio inferior. Se le escapa una risita, mira hacia los lados. Ahora su voz son susurros, no quiere que la escuchen. Su aliento huele a bulgogi.
–Eres la primera en saberlo: he decidido que me vuelvo a Europa.
Al otro lado de la ventana, la primavera se desparrama por Montreal. Isabelle fija su mirada en un cachorro de pastor alemán que trota por la calle, sin dueño a la vista. De forma instintiva, se lleva una mano al útero.
–No sabía nada… –balbucea al final–. ¿Y por qué te marchas?
–¿Por qué? Vaya, cuesta un poco decirlo –Zelda recula hacia atrás, pero Isabelle quiere escucharlo todo, sentirlo todo–. Es una cuestión de soledad. Ya está, ¡ya lo he dicho! Estoy sola y no me gusta estar sola, ¿sabes? Me vendieron la moto de que en Canadá todo me iría sobre ruedas. Pero eso no ha sido así, ni por asomo.
Afuera, el perrito echa a correr detrás de una nube de servilletas. Isabelle lo ve escurrirse entre los coches aparcados, en dirección al paso de cebra con luces rojas.
–Obviamente no me moriría aquí –sigue diciendo Zelda–. Pero sería como ir perdiendo la voz. Es mejor cortar por lo sano antes de que se extienda, ¿no?
Isabelle no tiene tiempo de responder a esta pregunta.
Un Jeep Cherokee azul chirría sobre el asfalto, frena. Demasiado tarde. El cachorro de pastor alemán sale volando con un gemido. ¿O es Zelda la que está gritando? Tiene las dos manos tapándole la boca, así que es difícil saberlo. Detrás de ella, otras personas empiezan a lamentarse. Parecen un coro. Ya nadie presta atención a Isabelle ni a sus lágrimas tibias, derramándose sin parar sobre el kimchi.

Dejar un comentario